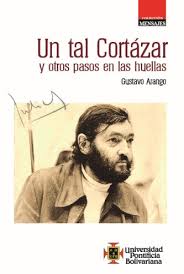El llanto de la madre, la hermana, la hija o la amante es consustancial
a las literaturas de todos los tiempos.
Desde las grandes mitologías hasta el cancionero popular, pasando por el
romancero y los cantares de gesta, las lágrimas de las mujeres dejan una estela
a través de la cual es posible rehacer los pasos de las desheredadas, las
desairadas, las abandonadas y las olvidadas de todas las épocas y lugares en su
recorrido por ese entramado llamado Historia, cosido con las historias de todos los días.
María, Verónica, Magdalena, Medea, Antígona, Fedra, Genoveva de Brabante o Juana
de Arco son las ilustres predecesoras de las mujeres que van y vienen por el
mundo vertiendo lágrimas por sus seres queridos y perdidos en algún cruce de
caminos.
En las tradiciones
latinoamericanas, la figura de La Llorona cobra un simbolismo especial. Según San Google, “La Llorona es un
fantasma del folclore hispanoamericano originario del mundo prehispánico
mexicano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego,
arrepentida y maldecida, los busca en las noches por ríos, pueblos y ciudades,
asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche”.
Moralejas aparte, lo que nos interesa aquí es
el llanto como confesión, como intento privado o público de redención. Ya se
trate del confesionario en la iglesia, el consultorio del especialista, el
hombro del amigo o la declaración pública a través de un texto escrito o un
video divulgado en las redes sociales, lo que cobra un valor especial es el
testimonio que obra a modo de espejo
ante quienes lo leen, observan o escuchan. No otro carácter tiene un libro como
Las Confesiones, de San Agustín, considerado por tantos estudiosos como
el precursor de los libros de memorias
y autobiografías.
Es aquí
donde reside la importancia de una obra como Cartas de Lloronas, una
compilación de textos publicados en su blog Lloronas de abril por
Adriana Patricia Giraldo y editado bajo el auspicio de la Colección de
Autores de Armenia. Las
ilustraciones estuvieron a cargo de Rebeka Elizegi (Donostia, España,
1968) diseñadora gráfica y artista visual especializada en Collage.
La carta
de presentación nos dice que Cartas de Lloronas es una antología de textos
enviados por esos sensibles protagonistas, que agrupados en varios segmentos
como La esencia, La soledad, La
despedida, Los vínculos, Las guerras y La vida, se refieren al amor como
fuerza universal, a los secretos, la muerte, la cruda realidad de sus batallas
en un país como el nuestro, y , a la vez, a
la felicidad, a sus reflexiones sobre la maternidad y la crianza, el
paso de los años, el desamor, el perdón y el reencuentro.
Dicho de
otra manera, evocando el título de la obra de Juan Carlos Onetti, esta
selección podría llamarse, así sin más, Los adioses. Cada una a su
manera, las autoras- y unos cuantos autores- ensayan una despedida de su mundo, de los mundos en los que
ha transcurrido su vida y, como en todo acto de renovación, envían a su vez un
saludo a las cosas por venir.
Porque el
adjetivo lloronas no puede dar lugar a equívocos. Lejos de ser una letanía o un
muro de lamentaciones, aquí el llanto es testimonio, relato de la aventura vital de unos seres- no solo mujeres- que han
sentido en sus entrañas la desgarradura y la dicha del parto. En este punto, el
concepto de alumbramiento recupera su sentido original: se escribe en un
intento de iluminar el propio camino y el de los otros.
En la
página 28 del libro, en el texto titulado El tiempo que nos queda,
Carolina Olaya escribe: Cuánto tiempo
me queda aún para recordar tu olor, para lidiar con tu partida, con
aquella dimensión en la que prefiero creer, o mejor, en la que elegí
creer.
El asunto
no puede ser más claro: a falta de pruebas convincentes, el pasado es algo en
lo que se elige creer, no hay más remedio. La autora continúa en esa tónica:
Cómo entender no volver a tocar las manos que creí mías, los ojos que creí
míos, las palabras que no volveré a escuchar. Como tantos lo han dicho y escrito ya, las palabras nos devuelven a la
única certeza: la muerte y el olvido están hechos de la misma materia deleznable.
En el
texto introductorio Fernando Araujo Vélez- uno de los llorones- ensaya una
declaración de principios: Quien escribe, dice. Punto. Da su versión de los
hechos, de todos los hechos de su vida y de los hechos que vio, que sufrió, que
bailó. Lloronas ha logrado que decenas de mujeres y algunos hombres
dijeran. Que no callaran. Que no callaran, y más que nada, explicándose, que se
explicaran ellas. Que se desnudaran, y se desnudaran, y se desnudaron en la
palabra y a fuerza de palabras, que es la mayor de las fuerzas.
Desnudez
de cuerpo y alma: ese es el sentido último de la palabra confesión. Las ciento
treinta y un páginas de Cartas de Lloronas son eso: una suma de
confesiones que apuntan a la desnudez propia y a la del lector. Ese espíritu de
confesión salvífica se hace palabra en el cuarto párrafo de la carta titulada La
promesa del bombón rojo (página 12): Nadie- ni las más cercanas, ni
las más amigas- nos dijo que era suficiente concentrarse en la voz interior
y seguir el pálpito al que nos acerca la confianza en las bondades del afecto y
la creatividad. La fe en un yo incomprensible, cambiante y poco medible, pero
nuestro.
PDT. les comparto enlace a la banda sonora de esta entrada:
https://www.youtube.com/watch?v=mwNBa40y2oA
.jpg)