“Otro tanto sucede al final de la calle: crece la jauría que destroza,
encarnizada, la textura grácil de un fémur seco”. Con esa frase, nimbada
de una
extraña frialdad poética,
concluyen las 108 páginas de El
museo de la calle Donceles, la obra de
Rigoberto Gil Montoya, finalista del
concurso de novela convocado por
la Universidad Javeriana en 2014.
Como un fémur seco: así son esos
objetos exhibidos en los museos, que
contemplamos con el estupor de quien asiste a la precaria y fugaz resurrección
de una
suma de sucesos caros a la propia
vida y a la de los otros. No por casualidad, alguien definió al museo, a los
museos, como “Cementerios de recuerdos”.
Y lo dijo también Ernesto Sábato, escritor
clave para el relato que nos ocupa: “En
últimas, vivir consiste en construir
futuros recuerdos”.
Convencido de esto último,
Ovalle, el narrador de la novela, accede a los deseos de Carmela, su madre y juntos abren un museo,
aunque atendiendo a conceptos y propósitos distintos. Mientras para la
mujer las cosas tienen un valor en sí
mismas y por eso en su colección pueden
convivir las flores artificiales y los
bordados de artesanía, para el hijo, profesor
en la Facultad de Artes Visuales,
el único sentido de los objetos reside en su capacidad para narrar una historia a quien los contempla. Es decir,
lo mismo que sucede con los buenos libros. El museo de Carmela es anodino. El
de su hijo es, entretanto, enigmático
La anécdota básica es propia de
las novelas de género negro que tanto apasionan
al escritor Gil Montoya. El martes
25 de marzo de 2003, con la luna en cuarto menguante, un incendio
destruye las instalaciones del museo,
mientras el profesor Ovalle está ausente, luego de una de las frecuentes disputas con la madre.
El cuerpo de la mujer no aparece, lo que a los ojos de la policía convierte al
hijo en sospechoso. La sentencia aquella de “Sin
cuerpo no hay prueba”, que para algunos no pasa de ser un tecnicismo
jurídico, deviene en este caso asunto metafísico.
Y aquí concluyen los parentescos
de género, porque El museo de la calle
Donceles es en realidad un apasionado tributo a la capacidad de la literatura para crear mundos,
destruirlos y refundarlos luego en otra
parte. No por casualidad el relato está surcado por la presencia de Alejandra Vidal Olmos, esa
criatura de ficción, más real que muchas mujeres de carne y hueso, que se prende fuego en el ático de un viejo caserón de Buenos Aires, como una manera de hacerse
eterna: al modo del viejo mito, renacerá
siempre de sus cenizas, cada vez que un lector se asome a las páginas de Sobre
héroes y tumbas.
Pero no es solo Sábato quien
habita estas páginas. En un incesante ir y venir, los destinos de personajes de
ficción se cruzan en distintos tiempos y lugares. De Ricardo Piglia a Carlos Fuentes, pasando
por los más cercanos Octavio Escobar y
Orlando Mejía hasta llegar al objeto supremo, al fetiche mayor: la
primera máquina de escribir que poseyera
Gabriel García Márquez, robada durante los saqueos posteriores al asesinato
de Jorge Eliécer Gaitán en una
innombrada Bogotá el 9 de abril
de 1948.
Como si su designio fuera el
fuego, la máquina desaparece en el incendio del museo de la calle
Donceles, lo mismo que el cuerpo de su
propietaria. En ese lapso, por motivos distintos, Ovalle pasa una buena temporada en la cárcel.
Al salir de allí, cree haber encontrado asidero para su vida en un empleo como
profesor de artes.
Pero la memoria es implacable. Un
día, la máquina reaparece, embalada en
un guacal y con ella el fantasma
de Leopoldo Vallejo, antiguo amante de
Ovalle. El río de los recuerdos, la máquina del tiempo, empiezan a
correr hacia atrás, devolviéndonos de golpe
a la esencia de todo proyecto literario: librar una batalla sin cuartel contra la desmemoria.
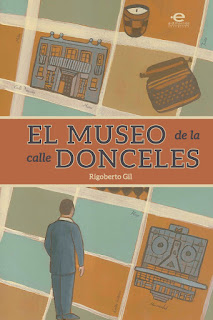



Por su estructura psicológica, similar extensión, por el lugar de acción -un museo vs una exposición de pintura-, y otras imprecisas sensaciones de antigua lectura, su reseña me remite asi de pronto a 'El Túnel' del mismo Sábato (no he leido todavia Sobre heroes y tumbas, por puro descuido). Por otro lado, ese aforismo sabatiano tambien me hace recordar otro, antes de que siga cayendo en la desmemoria, cortesía del inasible Cioran: "El hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en realidad.”
ResponderBorrarLe asiste toda la razón, apreciado José. No por casualidad un escritor, cuyo nombre no recuerdo en este momento, nos recordó una vez que " En literatura todo lo que no es autobiografía es plagio". Eso para decir que desde la creación de la palabra escrita los autores no han hecho nada distinto a escribir una historia dentro de otra, como en el mecanismo de las cajas chinas y las muñecas rusas.
BorrarEl énfasis en el fuego, antiguo símbolo de purificación, de transformación, es muy elocuente, a juzgar por tu comentario. El fuego y ese "ir y venir" entre referencias o influencias literarias, que a fin de cuentas es un elemento vital en el universo íntimo de los buenos escritores. Siempre he tenido la impresión de que cada escritor, aunque no lo sepa, escribe para continuar la obra de otros escritores, un poco porque esta sentado sobre los hombros de gigantes, si no suena demasiado traída de los pelos esta alusión a Newton. El mismo Newton que también era alquimista, y ya sabemos de la afinidad de los alquimistas con el fuego y la transmutación de la materia... casi casi como un novelista.
ResponderBorrarMi querido don Lalo : siempre me ha impactado la imagen de un grupo de seres tejiendo una red infinita en la que puede leerse el relato de la aventura protagonizada por los hombres a lo largo de ese malentendido conocido con el nombre de Historia. El resultado final viene a ser una suerte de conjuro para ponernos a salvo- aunque sea de manera simbólica, y por lo tanto provisional - de ese agujero negro llamado tiempo.
Borrar