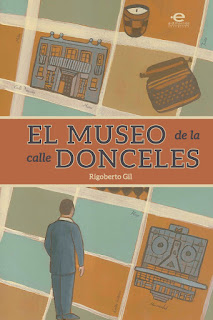“Una pereirana ganó un
reality. Mañana a las 2 p.m. habrá caravana desde el aeropuerto y luego será
condecorada en la Gobernación, según anuncia la jefe de prensa de ese ente
territorial donde manda el señor Botero”.
Activo como se mantiene en las redes sociales, el periodista Abelardo Gómez me envió el mensaje apenas supo la “noticia”
el lunes 28 de septiembre. El hombre conoce mis obsesiones con la banalización
de la vida cotidiana y concluyó- con razón-
que allí habría un buen filón para un artículo.
Al principio fue una sospecha.
Después se convirtió en una certeza: la publicidad, el mercadeo y los medios de comunicación crearon una
realidad paralela en la que la gente se
instala como una manera de hacerle el quite a la vida de todos los días. En esa
lógica resultan más importantes los detalles sobre la lencería que utilizará la
actriz Sofía Vergara en su noche de bodas, el próximo
episodio de la telenovela de turno o la evolución de la rodilla de Lionel
Messi. Exiliados en esa burbuja,
renunciamos a cualquier posibilidad de abordaje crítico del mundo y por ese
camino eludimos la responsabilidad de intervenir en él.
No sé a ustedes, pero desde su
aparición, siempre me han inquietado los múltiples y ambiguos matices del
concepto de reality show ¿Es la realidad convertida en espectáculo o éste último vuelto realidad? Por lo visto,
el fenómeno funciona en ambas direcciones. De un lado,
están las personas que se someten a la humillación de contar sus miserias ante millones de
televidentes a cambio de unos cuantos pesos. Situado en los límites de la
alienación, el público se solaza en el dolor del otro, no por un talante
malévolo, sino porque carece de los
elementos para elaborar un juicio crítico
y por lo tanto para entender y valorar la compleja trama de contradicciones
sobre la que se teje una vida. Es más: ni siquiera es capaz de establecer
distancia entre los comerciales y la
narración. Para él todo es ya un solo producto en el que las lágrimas se
mezclan con la fragancia del último perfume de Shakira.
En el otro frente el espectáculo se ofrece como sucedáneo de la
vida. Reunidos en una isla desierta
donde se simula el mito de Robinson Crusoe o en un país exótico donde los rigores
del clima y el rostro áspero de la naturaleza
forman parte del catálogo, un grupo de individuos juega enfrentarse a situaciones
extremas. Juegan: porque a diferencia de
los antiguos héroes de los viajes iniciáticos, los exploradores modernos viajan
con seguro de vida, se vacunan contra enfermedades tropicales y disponen de socorristas escondidos tras bambalinas, dispuestos a auxiliarlos cuando las cosas pasan de
castaño a oscuro.
Por todo eso me impactó el mensaje de Abelardo Gómez. Que un ama de casa, un
oficinista o una colegiala crean sufrir
con las vicisitudes de la estrella de su reality favorito resulta
más o menos comprensible. Pero que un gobernador piense de veras que hay algo heroico en ganarse un reality
show es indicio de grandes fisuras en la
manera de ver el mundo. Me alegra mucho
que la señora Vanessa Posada se haya ganado
su buen fajo de billetes,
aunque sean devaluados. Pero eso de armar caravanas, entregar
condecoraciones y decir que ese hecho representa no sé qué cosas sobre la mujer pereirana, resulta no solo una
muestra de frivolidad tropical- lo que
no constituye novedad alguna- si no el indicio
de que alienados, controlados y
empujados por los medios de comunicación, hemos aprendido a interpretar un peligroso baile en el vacío.