En su ya clásico libro Después de Babel el escritor George Steiner
arriesga un viaje de ida y vuelta en
procura de desentrañar algunas claves del arte de traducir obras literarias. En
su recorrido formula preguntas a todas las fuentes posibles: la lingüística, la
filología, la historia, las literaturas de la antigüedad y, por supuesto, el
habla popular.
Cuando tiene algo parecido a una suma de respuestas lanza la pregunta más
inquietante de todas: ¿Qué traduce realmente el traductor? Acto seguido, esboza
otra todavía más perturbadora: ¿Es posible realmente la traducción? Cuando hoy
leemos La Ilíada en inglés,
español, francés, alemán, ruso, mandarín o cualquier otro idioma ¿Leemos en efecto a Homero o estamos ante una multiplicidad de ficciones surgidas en el
juego especular planteado por el traductor?
Algo semejante sucede con la lectura de los textos de Historia: en últimas
nunca sabremos si el Julio César, el Alejandro, el Napoleón o el Bolívar que
hallamos en la página impresa existieron alguna vez tal como nos los pintan los
expertos o son el resultado de una urdimbre de rumores, textos no siempre
fidedignos, testimonios muchas veces amañados, manipulaciones y, todavía más,
los cambios introducidos por quien lee desde sus propios prejuicios y
juegos de intereses.
Esas inquietudes y muchas otras le surgen en algún momento al lector de En el país de la magia y otras
traducciones, de Eduardo López Jaramillo, segunda publicación del sello
editorial Destiempo, una idea liderada por el investigador, poeta y
gestor cultural Mauricio Ramírez.
La deuda del escritor Eduardo López Jaramillo (1947-2003) con la gran
tradición literaria universal es de sobra conocida: sus lecturas de griegos y
latinos, de los maestros franceses, rusos,
ingleses, así como de la poesía que va de Píndaro a Constantin Cavafys, se transparentan en su legado de poemas,
cuentos, novelas y ensayos que forman ya
parte de nuestro patrimonio cultural.
En su ya mencionado libro, G. Steiner recuerda que, simplificando las
cosas, los traductores han tomado uno de estos dos caminos: la traducción literal,
en la que se intenta trasplantar una lengua a otra palabra por palabra, con el
riesgo que eso implica para el ritmo, los juegos de silencios y las evocaciones,
en el entendido de que ni siquiera en un mismo idioma dos palabras significan
exactamente lo mismo. Dicho de otra forma: el traductor puede verse enfrentado a la aporía planteada por el
talante infranqueable del sinónimo.
La otra vía es la llamada traducción libre. En ésta, el traductor intenta una
versión que, salvando los escollos de la literalidad, le entregue al lector la
esencia o el espíritu de la obra
original, facilitando de esa manera
su viaje al universo interior del
autor enfrentado a los retos de su vida personal y a las particularidades de su
tiempo. Virgilio en el exilio puede ser un buen ejemplo: una traducción literal corre el albur de desconectarnos del estado de ánimo de quien una vez gozó de privilegios
otorgados por el poder, para ser despojado de ellos una vez cambió el curso de
los vientos.
Frente las disyuntivas de la vida- y
la traducción hace parte de ellas- Aristóteles
sugería el término medio, la búsqueda del equilibrio entre fuerzas
encontradas. A juzgar por lo leído en la selección de Editorial Destiempo,
este fue el camino elegido por Eduardo López Jaramillo al asumir con todo el
rigor su papel de traductor ( aunque es mejor adoptar el sentido del vocablo anglosajón
translate). Esa es la intención que alienta en sus
versiones de Guillaume Apollinaire ( cinco poemas), Ezra Pound (tres poemas),
Jacques Prevért (tres poemas) Henri Michaux (uno) y Constantin Kavafys (cuatro
poemas).
En el país de la magia, de Henri Michaux, le da título a esta selección
de traducciones. Una visita a los primeros versos permite hacerse a una idea
sobre las intenciones del traductor:
Vemos la jaula, escuchamos aletear. Percibimos
el ruido indiscutible del pico afilándose contra
los barrotes.
Pero nada de pájaros.
Nada de pájaros. De inmediato, el lector se siente trasladado al misterio no desvelado y apenas sospechado por el traductor. El espíritu de Michaux sigue intacto y el visitante ha ganado una de esas revelaciones que solo puede prodigar la gran poesía. Por esa vía, comprueba además que, tal como sucedió con sus poemas, cuentos, ensayos y su novela Memorias de la Casa de Sade, López Jaramillo consiguió sobrevivir a los riesgos planteados por Steiner en Después de Babel para llegar a salvo a esa otra orilla donde el poema alumbra sin perder su carácter inefable.
PDT. les comparto enlace a la banda sonora de esta entrada:
https://www.youtube.com/watch?v=eUtCC5VPwBs






.jpg)








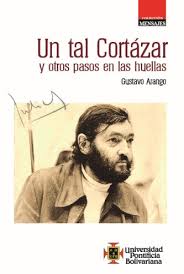

.jpg)



.jpg)


